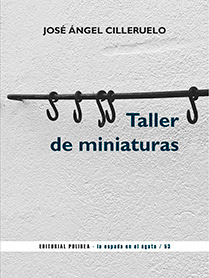En un camino encuentro al perro de Penélope. Gruñe, amenazador. Inclina la cabeza, como dispuesto a atacarme. Se me ocurre, para calmarlo, decirle: «¿No me conoces? Soy Ulises». De repente cambia el gesto, me mira, abre la boca y deja caer la lengua, que babea como una sábana tendida en una calle de Nápoles. Mueve el rabo con fuerza. Se acerca a mí, conciliador. Lo acaricio y se deja acariciar igual que si fuera su amo. La rabia entonces empieza a morderme por dentro, ¿y si Ulises no hubiera regresado nunca y todo hubiera sido una estratagema de otro pretendiente?
skip to main |
skip to sidebar

Collage de Rafael Pérez Estrada 1987




«LA MIRADA. Antología Esencial». Edición de Vicente Luis Mora. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2017 [196 págs]

CRUZAR LA PUERTA QUE QUEDÓ ENTORNADA. El levitador, 68 Ed. Polibea, Madrid, 2017

LUNÁTICOS. La isla de Siltolá, Sevilla, 2017

ALMACÉN. Dietario de lugares. Editorial Polibea. Madrid, 2014


Prólogo y edición de José Ángel Cilleruelo

Antología de la poesía española contemporánea — Edición de Jesús Aguado

Antología de poesía española contemporánea (1978-2015) — Edición de Vicente Luis Mora

Dibujos de Laura Pérez Vernetti

Foto MCP
Bloc de notas misceláneas de José Ángel Cilleruelo
EL VISIR DE ABISINIA

Collage de Rafael Pérez Estrada 1987
GÉNEROS
- Autorretrato (9)
- Carta (39)
- Crónica (230)
- De memoria (82)
- Dietario (214)
- En verso (42)
- Lectura (180)
- Lugares (82)
- Mester de hotelería (34)
- Naturaleza muerta (247)
- Oda (35)
- Poética (240)
- Relato (534)
- Sobre arte (43)
- Teatrillo (67)
- Vida de ciudad (67)
.

JOSÉ ÁNGEL CILLERUELO / LIBROS / ESCRITURAS
Bitácoras de creación
LIBRO-BLOGS DE CRÍTICA LITERARIA
BITÁCORAS DE COLECCIONISTA
.

SERIE DE SERIES \ Almacén
- Abandonos
- Aforismos del Unicornio
- Andenes
- Anotaciones a la vuelta
- Apuntes de un profesor de literatura
- Aquí y allá | Encuentros | A
- Azul de azules
- Bailar
- Bergen suite
- Biblioteca de huecos
- Blanca Mancha
- Buenos días, noche
- Bye, bye
- Café il tempo
- Café Lehmitz
- Caligrafías
- Canción de cuna de la marea baja
- Candida, sing mit uns!
- Chanson d'amour
- Chimeneas JV
- Cita
- Coro de ausentes (2017)
- Crepusculares
- Cuaderno de tapas rojinegras
- Cuentos del hada jubilada T1
- Cuentos del hada jubilada T2
- Cuentos del hada jubilada T3
- Cuentos del hada jubilada T4
- Cuentos del hada jubilada T5
- Cuentos del hada jubilada T6
- Cuentos del hada jubilada T7
- Cuentos del hada jubilada T8
- Cuentos del hada jubilada T9
- Cupidesca
- Descalzo por el bosque
- Diario — 1944
- Diario — 2044
- Diario de Coimbra
- Dzień w Warszawie
- Egon Schiele | Autorretratos del encierro
- El cuaderno de páginas de azogue
- El escondite de Saul Leiter
- El maletín del paisajista
- El pilón de la memoria
- El río
- El territorio de la mirada
- Emaús
- Erin
- Escenas de la vida de Joaquim Maria Machado de Assis
- Escrituras del barro
- Estalactitas
- Falden engel (Ángel caído)
- Fenêtres d'Aude
- First Sonata for flute and piano
- Fugas
- Galería de escritores imposibles
- Gramática del tragaluz
- H \ instantáneas
- H | Haworth's notebook
- Hopperiana
- Imaginería
- Intemperie
- Ladridos al amanecer
- Les nymphéas
- Libros
- Libros de odas - 1 Primero
- Libros de odas - 2 Segundo
- Libros de odas - 3 Tercero
- Libros de odas - 4 Cuarto
- Los mensajes callados
- M
- Machadiana
- Manos
- Me pregunto qué
- MGLl \ diálogo
- Mínima berlinesa
- Miradas T1
- Miradas T2
- Miradas T3
- Modelo
- Mondaduras (Adenda 01)
- Mondaduras (Adenda 02)
- Mondaduras (Adenda 03)
- Narciso
- Nocheviejas
- Nocturno
- Nubes
- Pabellón de Paredes Imperceptibles \ 在看不见的墙壁大厅
- París
- Pequeños cuentos de Año Nuevo
- Pequeños cuentos de la noche de Reyes
- Poética
- Poética
- Portuaria
- Práctica del espejo
- Proustiana
- Reflejos
- Roma
- Safo | El destierro
- Safo | Lecciones
- Saul Leite's hideout
- Septeto fluvial
- Sombra
- Teatrillo I
- Teoría de la brevedad
- Teoría del lugar
- Tumba de Juan Ramón Jiménez
- Ventanas de Dachau
- Vida de novelista
- Yo soy
.

DERIVA. BIBLIOTECA EN LA NUBE
- Xavier Sabater
- Weimar
- Vuoti di memoria
- Visiones
- Via Sole
- Varieties of Falling
- Un oficio peligroso
- Un mundo flotante
- Tu cita de los martes
- Travesías
- Transeúnte en pos del norte
- Todo para nada
- Súbito
- Sobremesa
- Sincopadas
- Siete voces - Set veus
- Serrell. Blog de Roser Blanch
- Selva de varia opinión
- Sandra Santos
- Sandra Santana
- Registro de ayeres
- Pura Tura
- Proyecto Escritorio
- Pozu sin fondu
- Poetas para el siglo XXI
- Poesía, intemperie
- Poesia Incompleta
- Poesía de María Sanz
- Poesia & Lda.
- Pez de tierra
- Pessoas de Pessoa
- Perros en la playa
- Perdido en la luna
- Pequeñas cosas y otras imposturas
- Pensión Ulises
- Paul Gorman
- Paralelo W
- Paco Elvira
- Nuestro funeral
- Noches blancas
- Niebla eterna
- Mundo Iconoclasta
- Mil lecturas, una vida
- Menoradas
- Memoria métrica
- Manuel Vilas
- Madera de antihéroe
- Lupaaa
- Luna
- Luis María Marina
- Luis Bueno
- Los martes, micro
- Los diez del día
- Los conjurados
- Llengua de gat
- Língua morta
- Letricidios premeditados
- Le monocle de mon oncle
- Las razones del aviador
- Las palabras son mis ojos
- Las ocasiones
- Las flores no lloran
- Las diosas y las nubes
- Las afinidades electivas
- Ladrones de cuadernos
- Ladrón de cuadernos
- La vuelta al mundo
- La vida al filo de la espada
- La piel y la llaga
- La mirada del dramaturgo
- La lupa del viajero
- La guarida de Caín
- La espuma de las noches
- La deriva de la sombra
- La columna toscana
- La caja negra
- L'habitació d'Arles
- Juntando palabras
- José Javier González
- Janela para o universo
- J.S. de Montfort escribe
- Isla kokotero
- Isla de Elca
- Insectos y otros libros
- Impedimenta
- Imagina y crea
- Hojas secas mojadas
- Hikikomori
- Hemeroflexia
- Haworth's notebook
- Guillermo López Gallego
- Globo → rápido
- Girafferay
- Germán Gullón
- Fundación Rafael Pérez Estrada
- Fugaz
- Fuego con nieve
- Frente a un laberinto sin entrada
- Francisco Ferrer Lerín
- Formas del humo
- Estoiru
- Estado crítico
- Escombros con hoguera
- Ensilencio
- El rompehielos
- El resto que lo haga don Sesto
- El mundanal ruido
- El Leteo
- El juego de la taba
- El hombre que salió de la tarta
- El espejo de los sueños
- El cuarto claro
- El cuaderno
- El coleccionista de silencios
- El calcetín de Ulises
- El buzo incorregible
- El burrito del parque
- El blog tardío de Elena Román
- El Blog de Tomás
- El aprendiz al sol
- Downward Spiral
- Dímelo en la calle
- Diario de un savonarola
- Diario de lecturas
- Devaneos
- Desmancha-prazeres
- Delibrosygentes
- de sibilas y pitias
- De ahora en adelante
- Cuucha
- Cuentos para el Nunca
- Cuadromega
- Corónicas de Inglaterra
- Continuidad de París
- Conjunto vacío
- Columna de humo
- Ciudades imprevistas
- Cierta distancia
- Cielo municipal
- Chez George Sand
- Chaos reigns
- Casi diario de José María Cumbreño
- Casa de osso
- Cartas en la noche
- Carmensabes
- Café Arcadia
- Boek visual
- BlogeRRe
- Blog de José Mateos
- Blog de Gonzalo Hidalgo Bayal
- Blog de Felipe Benítez Reyes
- Blog de Álvaro Valverde
- Bertigo
- Benditas Palavras Bem ditas
- Balas de fogueo 2
- Bajo Véspero
- Averno
- Autorretrato en espejo convexo
- Arquivo de cabeceira
- Argumentos en busca de autor
- arden los signos
- Archivo Hashed
- Apuntes tipográficos
- Ao (es)correr da pena e do olhar
- Animales en bruto
- Anaqueles polvorientos
- Alma en las palabras
- Algunas cosas que leo
- Alcoba paralela
- Alberto Santamaría
- Al trasluz
- Al margen
- Abcd xavier farré
- Abandonalia
- A natureza do mal
- A espessura do tempo
- (a falta de cuadernos)

«LA MIRADA. Antología Esencial». Edición de Vicente Luis Mora. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2017 [196 págs]
.

CRUZAR LA PUERTA QUE QUEDÓ ENTORNADA. El levitador, 68 Ed. Polibea, Madrid, 2017
.

LUNÁTICOS. La isla de Siltolá, Sevilla, 2017
.

ALMACÉN. Dietario de lugares. Editorial Polibea. Madrid, 2014
CRONOLOGÍA
- febrero 2026 (7)
- enero 2026 (7)
- diciembre 2025 (7)
- noviembre 2025 (7)
- octubre 2025 (7)
- septiembre 2025 (7)
- agosto 2025 (14)
- julio 2025 (7)
- junio 2025 (7)
- mayo 2025 (7)
- abril 2025 (7)
- marzo 2025 (7)
- febrero 2025 (7)
- enero 2025 (7)
- diciembre 2024 (7)
- noviembre 2024 (7)
- octubre 2024 (7)
- septiembre 2024 (7)
- agosto 2024 (7)
- julio 2024 (12)
- junio 2024 (7)
- mayo 2024 (7)
- abril 2024 (7)
- marzo 2024 (7)
- febrero 2024 (7)
- enero 2024 (9)
- diciembre 2023 (7)
- noviembre 2023 (7)
- octubre 2023 (7)
- septiembre 2023 (7)
- agosto 2023 (7)
- julio 2023 (7)
- junio 2023 (7)
- mayo 2023 (7)
- abril 2023 (7)
- marzo 2023 (7)
- febrero 2023 (7)
- enero 2023 (7)
- diciembre 2022 (7)
- noviembre 2022 (7)
- octubre 2022 (7)
- septiembre 2022 (7)
- agosto 2022 (7)
- julio 2022 (7)
- junio 2022 (7)
- mayo 2022 (7)
- abril 2022 (7)
- marzo 2022 (7)
- febrero 2022 (7)
- enero 2022 (7)
- diciembre 2021 (7)
- noviembre 2021 (7)
- octubre 2021 (7)
- septiembre 2021 (7)
- agosto 2021 (7)
- julio 2021 (7)
- junio 2021 (7)
- mayo 2021 (7)
- abril 2021 (7)
- marzo 2021 (7)
- febrero 2021 (7)
- enero 2021 (7)
- diciembre 2020 (7)
- noviembre 2020 (7)
- octubre 2020 (7)
- septiembre 2020 (14)
- agosto 2020 (7)
- julio 2020 (7)
- junio 2020 (7)
- mayo 2020 (7)
- abril 2020 (7)
- marzo 2020 (7)
- febrero 2020 (7)
- enero 2020 (7)
- diciembre 2019 (7)
- noviembre 2019 (7)
- octubre 2019 (7)
- septiembre 2019 (7)
- agosto 2019 (7)
- julio 2019 (7)
- junio 2019 (7)
- mayo 2019 (7)
- abril 2019 (7)
- marzo 2019 (7)
- febrero 2019 (7)
- enero 2019 (7)
- diciembre 2018 (7)
- noviembre 2018 (7)
- octubre 2018 (7)
- septiembre 2018 (7)
- agosto 2018 (14)
- julio 2018 (7)
- junio 2018 (14)
- mayo 2018 (7)
- abril 2018 (14)
- marzo 2018 (14)
- febrero 2018 (7)
- enero 2018 (14)
- diciembre 2017 (14)
- noviembre 2017 (14)
- octubre 2017 (14)
- septiembre 2017 (7)
- agosto 2017 (14)
- julio 2017 (7)
- junio 2017 (14)
- mayo 2017 (14)
- abril 2017 (7)
- marzo 2017 (14)
- febrero 2017 (7)
- enero 2017 (14)
- diciembre 2016 (14)
- noviembre 2016 (14)
- octubre 2016 (14)
- septiembre 2016 (7)
- agosto 2016 (14)
- julio 2016 (7)
- junio 2016 (14)
- mayo 2016 (14)
- abril 2016 (14)
- marzo 2016 (14)
- febrero 2016 (7)
- enero 2016 (7)
- diciembre 2015 (14)
- noviembre 2015 (14)
- octubre 2015 (7)
- septiembre 2015 (14)
- agosto 2015 (14)
- julio 2015 (7)
- junio 2015 (14)
- mayo 2015 (7)
- abril 2015 (14)
- marzo 2015 (14)
- febrero 2015 (7)
- enero 2015 (14)
- diciembre 2014 (14)
- noviembre 2014 (14)
- octubre 2014 (14)
- septiembre 2014 (14)
- agosto 2014 (14)
- julio 2014 (7)
- junio 2014 (14)
- mayo 2014 (14)
- abril 2014 (14)
- marzo 2014 (14)
- febrero 2014 (7)
- enero 2014 (14)
- diciembre 2013 (14)
- noviembre 2013 (14)
- octubre 2013 (14)
- septiembre 2013 (14)
- agosto 2013 (7)
- julio 2013 (14)
- junio 2013 (14)
- mayo 2013 (14)
- abril 2013 (14)
- marzo 2013 (7)
- febrero 2013 (14)
- enero 2013 (14)
- diciembre 2012 (7)
- noviembre 2012 (14)
- octubre 2012 (14)
- septiembre 2012 (14)
- agosto 2012 (7)
- julio 2012 (7)
- junio 2012 (14)
- mayo 2012 (14)
- abril 2012 (7)
- marzo 2012 (7)
- febrero 2012 (7)
- enero 2012 (14)
- diciembre 2011 (7)
- noviembre 2011 (14)
- octubre 2011 (7)
- septiembre 2011 (14)
- agosto 2011 (7)
- julio 2011 (7)
- junio 2011 (7)
- mayo 2011 (7)
- abril 2011 (7)
- marzo 2011 (7)
- febrero 2011 (7)
- enero 2011 (7)
- diciembre 2010 (7)
- noviembre 2010 (7)
- octubre 2010 (7)
- septiembre 2010 (7)
- agosto 2010 (7)
- julio 2010 (7)
- junio 2010 (14)
- mayo 2010 (14)
- abril 2010 (14)
- marzo 2010 (14)
- febrero 2010 (14)
- enero 2010 (14)
- diciembre 2009 (14)
- noviembre 2009 (14)
- octubre 2009 (14)
- septiembre 2009 (14)
- agosto 2009 (7)
- julio 2009 (7)
- junio 2009 (14)
- mayo 2009 (14)
- abril 2009 (14)
- marzo 2009 (14)
- febrero 2009 (14)
- enero 2009 (14)
- diciembre 2008 (14)
- noviembre 2008 (14)
- octubre 2008 (14)
- septiembre 2008 (14)
- agosto 2008 (7)
- julio 2008 (7)
- junio 2008 (14)
- mayo 2008 (14)
- abril 2008 (14)
- marzo 2008 (14)
- febrero 2008 (14)
- enero 2008 (23)
- diciembre 2007 (14)
- noviembre 2007 (7)
.

Lecturas
CIUDAD DEL HOMBRE — José María Fonollosa

Prólogo y edición de José Ángel Cilleruelo
FUGITIVOS

Antología de la poesía española contemporánea — Edición de Jesús Aguado
LA CUARTA PERSONA DEL PLURAL

Antología de poesía española contemporánea (1978-2015) — Edición de Vicente Luis Mora
OCHO POEMAS. NOVELA GRÁFICA

Dibujos de Laura Pérez Vernetti

Foto MCP