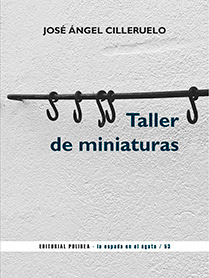Jane Dickson. Hotel Girl, 1983
Jane Dickson. Hotel Girl, 1983En el anfiteatro de la calle, un tranvía interpreta la partitura que fue a la lavadora en la chaqueta de John Cage. Jeroglífico no descifrado, la noche borra identidades: familia, domicilio, profesión, ahorros. Los dados corretean por el tapete verde con seis caras en blanco. La ciudad se convierte en el seno materno que acoge jovial a cualquier transeúnte como a un hijo pródigo. Su nombre de diosa: Hotel. Mientras la vida —perro degollado en un callejón— se desangra, una mujer se asoma al balcón y no grita. No espera a nadie. No huye. Ni siquiera está mirando cuando mira.