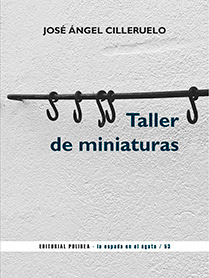Tiran la soga de un portal a otro. De un lado empieza uno cavando un hueco en el suelo con el tacón del zapato, a coces, mientras el otro se limita a echar un poco de arena por encima. Y es lo que hacen. El trote ya se anuncia en los adoquines de la plaza, luego el conde encara el callejón donde le aguardan. Al tensar la cuerda que interrumpe el paso, caballo y caballero caen a tierra. Cuatro sombras, dibujadas en negro con una gota de pintura dorada para la daga que blanden, se arremolinan sobre un mismo cuello.
Solo un quinto hombre, embozado en el portal y en pie, despide al conde con una blasfemia. El caballo da un respingo y se levanta en el acto. Tras menear la cabeza hace un asomo de relincho, pero se entretiene en soplar unas pajas. El caballero desarzonado aún tiene tiempo de expulsarse de una palmada la arena en la culera del pantalón antes de que su camisa se tiña de luz púrpura. El sombrero, que como el de Lanzarote había lucido una pluma por el abrazo de la Reina Ginebra, se revuelve por el lodo, con las dos plumas pisoteadas.




.jpg)