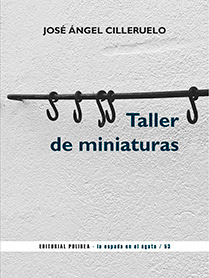Lee el manuscrito en pie, junto a la ventana. Un mensajero acaba de
entregárselo y a cambio le ha dado unos maravedíes. Rompe el sello de lacre
y lo desenrolla. Está nervioso. Se aproxima
a la ventana, el crepúsculo cuela reflejos rosados que atenúan lo marmóreo del
papel. Relee aquel primer verso que envió en mitad de una hoja en blanco. Un
endecasílabo prodigioso por el que andan peleándose todos los sonetos que ha
escrito desde entonces. Se lo mandó a Ella, aunque nunca se hubiera atrevido a
dirigirle la palabra cuando la veía, al otro lado de la calle,
amurallada por sus criados. Y Ella, algo que no podía ocurrir, días
después, se lo devolvió. Iba otro endecasílabo, debajo, caligrafiado con la
letra pulcra y menuda de las damas. Compuso de inmediato un tercer verso,
rimado con el que había recibido, y lo envió
con el correo de vuelta. Ahora, según lee a la luz menguante de la
tarde, la caligrafía menuda y pulcra cierra el cuarteto con la rima que él
había soñado para Ella. En sus manos, el manuscrito tiembla levemente. Cierra
los ojos y recita para sí el cuarteto que han escrito entre los dos, y
que ya está en su memoria. No es gran cosa, apenas unos versos, nada de lo
que se pueda fanfarronear en la taberna, pero su escritura a dos manos le
estremece como nunca antes un poema. Manda encender un candil, aunque aún es
temprano, y a él se acerca con el papel. Busca en el trazo de la tinta signos
que, detrás de las palabras, colmen su exaltado espíritu, mientras su
pensamiento se ordena en las once sílabas que abrirán el segundo cuarteto. Que Ella,
de eso ya está cierto, completará. Su letra delicada, primorosa. Las rimas de
los dos.