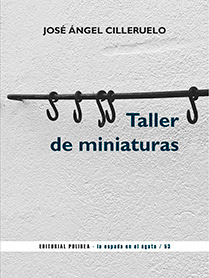Rota contra el suelo la tinaja de
la luz, en su derramarse la oscuridad se ensucia. Se encharca. La araña recorre
la silenciosa geometría del aire donde la polilla no ha desistido aún de
aletear. El gorrión se limpia el flanco con el pico, pero son las hojas de la
enredadera las que se agitan. El perro le ladra a las sombras que bosqueja el
lápiz del amanecer. Una bolsa de plástico regresa a estas horas abrazada al
viento y dando traspiés de alcohólica. El insomne traduce a su nada las impresiones
que le alcanzan. Lo que le habla existe.
Lo que huele tiene también
corporeidad. La rebanada de pan que se tuesta en la lumbre, el calor que vierte
como una fuente la cafetera, el barro endurecido de la taza. El desvelado crea
imágenes con aromas. El de los cuerpos que llegan del campo, el de los que
salen el domingo por la tarde hacia el baile. Moldea volúmenes con fragancias.
La acidez de las naranjas y de los limones, el dulzor de las fresas, lo floral
de las manzanas. La salinidad que revolotea en el aire cuando el mar se
encrespa y acaba por discutir todas las ideas.
¿Ese ruido, madre?
El viento. Lo trastorna todo.
No, el viento ya lo oigo. Digo ese
chasquido.
¿Cuál? Hay tantos. Lo aturrulla
todo el viento.
Ese tris tris.
¿Serán las cañerías al pasar el
aire?
No, eso lo conozco. Es como un
rechinar, en grande.
¿Dónde lo oyes?
Hacia la izquierda. Por allí.
Ah, no es nada. Una bolsa que se
ha quedado atrapada en la verja.
¿Una bolsa? ¿Qué tipo de bolsa?
Una bolsa de plástico. De las que
dan en las tiendas.
Sí, lo veo.
El viento la empuja y el alambre
la frena.
¿Tantas bolsas hay perdidas?
No hay más lugar que el que
alcanzan los dedos a desentrañar. La piel rugosa de los revestimientos. La
aspereza de las paredes donde la pintura se ha ido secando en su correoso
noviazgo con el tiempo. Las maderas cuya suavidad busca compañía. Quien deja la
mano sobre la mesa de nogal, quien acaricia el abedul de las molduras de la
silla. La impresión fría del cristal, su seductora perfección de realidad superpuesta.
La rugosidad desengañada del barro. El puchero, el cántaro, las orzas. Cuando
palpar es conocer el horizonte está concentrado en la materia. No hay ideas,
solo asimiento.
La oscuridad es el envés de una visión. Es la visión concebida como atmósfera. Como líquido. Como humo. Como sima. Es el interior de un envoltorio. El relleno de una tarta que aguarda en una repisa del obrador. Lo que se transporta en un baúl que recorre la línea ferroviaria apilado junto a una ventana. Que no contempla. La parte rugosa del tapiz que no trasluce los tintes. Donde están anudadas las costuras de lo real que la mirada no ve. La negrura de los ojos que la ven. De los ojos que solo acceden al dorso de la claridad.
Una manzana es el chasquido de la
carne jugosa cuando hincan los dientes en ella su voracidad. La tersura en la
mano que la ha acerado a la boca. El aroma ácido a tierra que desprende. Es la
tarde remansándose y alrededor una bandada de estorninos al posarse en las
ramas del eucaliptos más alto. Un lápiz también puede ser una manzana, se dice.
Si al dibujarla el rumor del grafito sobre el papel se condensa en una imagen
que carecerá de cuanto convierte en manzana una manzana. Quizá también lo sea.
El papel cruje, es terso. No es jugoso.
La palabra luz es la más difícil de comprender si aparece entre las voces que
se refieren a algo. Su sonido escueto y vertiginoso cuando se pronuncia ilumina
como un súbito destello, pero continúa dejando fuera de la claridad lo que en
apariencia vuelve visible. Una epifanía. O mejor, el sueño de un resplandor
capaz de moldear el amorfo fluir de la tiniebla. La palabra luz emerge entonces, dicha, para dar
corporeidad a lo que no se puede ver. Y es en ese no verse de donde extrae los
signos adversos a la razón. Los signos afines a la música.
Que no puedas verlas.
¿Las manzanas?
Las manzanas en el cuadro. Las
ha dibujado tu hermano.
Veo las manzanas. Las toco, las
huelo, me gustan.
¿Pero en el cuadro?
También las veo. ¿Dan ganas de
tocarlas, de olerlas, de morderlas?
Claro.
¿Ves como las veo?
A veces pienso que ves mejor que
nosotros.
Mejor no, como vosotros.
Pero que no puedas ver las que
ha dibujado tu hermano.
¿Tienen algo especial?
Son manzanas. Pero están tan
bien hechas. Tan reales.
Es lo que imagino. Tendrás que
colgar más alto el cuadro.
¿Más alto?
Claro. Igual las confundo y
muerdo una.
Caminar es conocer. No
cuando los pasos reboten contra las losas, tintineen, se agoten. Al
encontrarse, se pierdan. Entonces la marcha desatiende, nada hay más opaco que
la lisura de una calzada. Más ignorante. El bastón no descubre. Raya.
Descorazona lo nimio que resulta lo fácil. Ensalzar lo fácil. La canción de los
guijarros entrega la humildad de sus notas a quien la escucha. Los susurros de
la arena, el chasquido de la pizarra. La condición nómada que los movimientos
le devuelven al alma mineral. Caminar es ver con los pies. Sentir en las
plantas lo agreste y lo cándido.
Llego de la calle cansado. El cansancio
es la manera de ganarse un premio, el descanso. Me gusta descansar, no hacer
nada; pero no es posible disfrutarlo si antes no se ha hecho algo costoso. De
ahí que cualquier esfuerzo que me proponga llegue a mí con descuento. Me
desvelo por hacer algo y al mismo tiempo sueño con llegar a casa fatigado para
poder tumbarme aquí, las piernas estiradas, los brazos remolones, poner un
disco y dejarme llevar por la corriente de la música río abajo mientras la
brisa enloquece las hojas de los álamos y las alondras cantan.
Llego de la calle más sabio. Nada he aprendido
en ella si no he sido yo quien me he sorprendido subrepticiamente descubriendo
algo. A espaldas de mí, ocultándomelo. Porque no es posible conocer lo que se
espera conocer. Ni siquiera lo que se siente conocer. No hay saber nuevo en lo
sabido. Y una vez sabido, empieza su lento deterioro. La espera de ser
sustituido por otro conocimiento, acaso más preciso o tal vez más audaz. Pero
siempre imprevisto. O mejor será decir, imprevisible. Un sonido nuevo, una
textura desconocida, una palabra que de repente revela. Y soy más sabio.
Llego de la
calle a veces entristecido. He oído chillar a una madre, «te he dicho que el
verde», y me he sentido como el niño que no sabe aún distinguir entre los
colores el matiz del verde. He oído en el mercado a una vendedora elogiar el
brillo de su pescado y aunque haya recopilado todas las imágenes que sé que
fulgen, ignoro cuál de ellas destaca en las escamas de un pescado tieso y duro,
que hacía poco aún nadaba. He oído ladrar a un perro que no me ha dejado
conocerle, esquivo, a través de su pelaje.
Las fotografías tienen un tacto
irreal. Se supone que algo hay inscrito en el rectángulo deslizante, pero no se
ve. Tal vez porque solo enseñan lo que no está y al verlo se esté viendo solo
lo que no se ve. Siempre hay a quien le gusta contarme una fotografía. Y a mí
escuchárselo contar. Un cuento. No importa no verlo. Qué pena, me dicen, que no
lo veas. Y quien me habla únicamente cree que ve. La fotografía nació ciega.
Solo refleja lo que no ocurre, lo que no está. Lo que se fue o lo que se sueña.
Has quedado muy guapo.
Será porque estoy con los ojos
cerrados.
Y tú qué sabrás cómo tienes los
ojos. Bien bonitos son.
Un hueco.
¿Por qué dices eso, si no los
puedes ver?
Son mis ojos. Los veo por dentro.
Pues por fuera son hermosos.
Oscuros, una cortina tupida al
otro lado de la cual hay luz.
No seas sarcástico, hijo.
Disculpe, madre. A veces mis ojos
se transforman en un resplandor.
Ves cómo son lindos.
Es cuando más hermosos son. Una
centella los cruza.
Estás guapo. Da gusto verte.
¿Solo en la foto? Será que no
salgo en ella.
Para que no me olvides, parecen decir las fotografías que unos con
otros se intercambian. A mí, sin embargo, nunca me ofrecen ninguna. Porque no
las voy a ver, deben de pensar, y aunque se equivoquen en el pensamiento,
aciertan en la idea: porque recuerdo. Solo se olvida lo que se registra en
imágenes. «¿Cómo era aquella persona?», le oigo lamentarse a veces a mi madre.
«¿Cómo has podido olvidarla?», olía a saco de avena abierto un día de lluvia y
llevaba en invierno una chaqueta de lana gruesa. «¿Cómo puedes acordarte de tantas
cosas?» Porque no las he visto.
Cada cual tiene, dicen, una vocación. No sé muy bien para qué sirven las vocaciones. La mía, pensarán muchos, mejor sería no tenerla, aunque esta opinión prefiero reservársela para quienes trabajan empleados en aquello que desde niños deseaban hacer. Este sí me parece un rotundo fracaso del otro que convive con uno mismo. Siempre he querido ser crítico de cine. Cuando lo digo, se ríen. ¿Qué ha de hacer un crítico si no es valorar las películas? Y desde que el cine no es mudo, lo decisivo no está nunca en las imágenes, sino en las palabras. En los sonidos.
No siempre las imágenes son necesarias. El mejor teatro se escribió como un arte para ciegos. «Por allí se acercan las huestes, qué caballerías, qué nube de polvo levantan en la llanura», clamaba el actor en el escenario y cuanto se decía se convertía en visión. Dos actores eran capaces de interpretar un ejército mastodóntico. El cine tiene un defecto. En todo momento ha de proyectar imágenes. Tantas que los directores se especializan con empeño el arte de la obviedad. «Un ejército», dice el actor, y la imagen muestra cientos de extras ataviados como soldados. ¿Qué se gana con verlo?
Para saber si una película es buena o mala basta con cerrar los ojos. En la respiración de los actores, en su manera de caminar sobre un sendero de guijarros, en el tintineo de unas copas de cristal se adivina el acierto de las imágenes. En las réplicas se advierte la altura de los intérpretes, si son capaces o no de trasmitir en la dicción la gestualidad exacta que requieren las palabras y sus tonos. Si con la música se urde la trama hasta llegar a inquietar. Solo me gustaría abrir los ojos ante un primer plano de ciertas actrices.
Hay quien cierra los ojos ante la belleza. Un paisaje, un cuadro, una flor. Para atraparla, quizá. Para que le dé tiempo al alma a grabarla con el punzón del instante y el aguafuerte del vacío, es posible. Lo he interpretado siempre, aunque nadie pensara en ello al hacerlo, como un gesto solidario con quienes no podemos admirar lo que se ve de la belleza. Un pensar en nosotros cegando lo que tanta satisfacción acaba de darles. Un tenernos presente delante de la belleza como nosotros tenemos en cuenta a los videntes al abrir ostentosamente los ojos para nada ver.
No ver lo bello rara vez le resta belleza. El tacto, el aroma, el sonido son, con frecuencia, los verdaderos portadores de sensaciones. Su epicentro. Tocar, oler, oír es, muchas veces, el acceso más directo a la hermosura, sin el estorbo de la visión. Por eso al acariciar, al inspirar, al escuchar una melodía, las personas necesitan cerrar los ojos. La imagen crea un espejismo de la impresión sensual de lo bello, pero la impresión tiene un valor en sí misma que la imagen consigue sugerir, pero no proporcionar. Quien ve se hace una idea de la belleza. Sin verla.
Los ojos más certeros no son aquellos con los que se mira. Ver es la acción humana más inútil. Apenas sirve para pasar el tiempo. Una distracción. Son las palabras los auténticos ojos. Lo que traduce formas y colores a lo conocido. Ver y no saber lo que se ve es mirar con un hueco en los ojos. No ver y saber lo que se ve es mirar con los ojos del lenguaje. Nada hay que al decirlo no colme la visión. La naturaleza es un poema que no necesita que nadie lo ilustre. La mera lectura basta para significar.
Cada cual tiene, dicen, una vocación. No sé muy bien para qué sirven las vocaciones. La mía, pensarán muchos, mejor sería no tenerla, aunque esta opinión prefiero reservársela para quienes trabajan empleados en aquello que desde niños deseaban hacer. Este sí me parece un rotundo fracaso del otro que convive con uno mismo. Siempre he querido ser crítico de cine. Cuando lo digo, se ríen. ¿Qué ha de hacer un crítico si no es valorar las películas? Y desde que el cine no es mudo, lo decisivo no está nunca en las imágenes, sino en las palabras. En los sonidos.
No siempre las imágenes son necesarias. El mejor teatro se escribió como un arte para ciegos. «Por allí se acercan las huestes, qué caballerías, qué nube de polvo levantan en la llanura», clamaba el actor en el escenario y cuanto se decía se convertía en visión. Dos actores eran capaces de interpretar un ejército mastodóntico. El cine tiene un defecto. En todo momento ha de proyectar imágenes. Tantas que los directores se especializan con empeño el arte de la obviedad. «Un ejército», dice el actor, y la imagen muestra cientos de extras ataviados como soldados. ¿Qué se gana con verlo?
Para saber si una película es buena o mala basta con cerrar los ojos. En la respiración de los actores, en su manera de caminar sobre un sendero de guijarros, en el tintineo de unas copas de cristal se adivina el acierto de las imágenes. En las réplicas se advierte la altura de los intérpretes, si son capaces o no de trasmitir en la dicción la gestualidad exacta que requieren las palabras y sus tonos. Si con la música se urde la trama hasta llegar a inquietar. Solo me gustaría abrir los ojos ante un primer plano de ciertas actrices.
Hay quien cierra los ojos ante la belleza. Un paisaje, un cuadro, una flor. Para atraparla, quizá. Para que le dé tiempo al alma a grabarla con el punzón del instante y el aguafuerte del vacío, es posible. Lo he interpretado siempre, aunque nadie pensara en ello al hacerlo, como un gesto solidario con quienes no podemos admirar lo que se ve de la belleza. Un pensar en nosotros cegando lo que tanta satisfacción acaba de darles. Un tenernos presente delante de la belleza como nosotros tenemos en cuenta a los videntes al abrir ostentosamente los ojos para nada ver.
No ver lo bello rara vez le resta belleza. El tacto, el aroma, el sonido son, con frecuencia, los verdaderos portadores de sensaciones. Su epicentro. Tocar, oler, oír es, muchas veces, el acceso más directo a la hermosura, sin el estorbo de la visión. Por eso al acariciar, al inspirar, al escuchar una melodía, las personas necesitan cerrar los ojos. La imagen crea un espejismo de la impresión sensual de lo bello, pero la impresión tiene un valor en sí misma que la imagen consigue sugerir, pero no proporcionar. Quien ve se hace una idea de la belleza. Sin verla.
Los ojos más certeros no son aquellos con los que se mira. Ver es la acción humana más inútil. Apenas sirve para pasar el tiempo. Una distracción. Son las palabras los auténticos ojos. Lo que traduce formas y colores a lo conocido. Ver y no saber lo que se ve es mirar con un hueco en los ojos. No ver y saber lo que se ve es mirar con los ojos del lenguaje. Nada hay que al decirlo no colme la visión. La naturaleza es un poema que no necesita que nadie lo ilustre. La mera lectura basta para significar.
El don más extraño de la ceguera
es la asimetría. A aquello que sabemos nosotros se le llama ignorancia y cuanto
desconocemos se tiene por conocimiento. Saber que se acerca una bicicleta, la
dirección del viento que sopla en una calle, intuir que los excrementos de un
perro no fueron retirados por su dueño de la acera. Lo que no sabemos: que hay
cristales de botella rota en el pavimento, que los charcos guardan la memoria
de la lluvia largo tiempo, que la pelota huida del parque infantil cruza por el
aire. Lo que denominan conocimiento es lo que desconozco.
Eso no puedes saberlo.
Madre, ¿por qué? ¿Porque no lo veo?
No, no es eso. Tampoco es tan
importante verlo.
¿Entonces?
Nada, no puedes saberlo. Confórmate.
¿Conformarme?
No todo el mundo ha de saberlo todo.
Son ideas muy extrañas, madre.
No, son las ideas, nada más.
Creo que eso sí puedo saberlo.
Podrías, claro.
¿Entonces?
Nada, tampoco vale la pena que lo
sepas. No es nada.
Si no es nada, ¿por qué no saberlo?
Me estás enredando.
La que ves el cordel eres tú.
Yo no veo ningún cordel.
¿Entonces con qué te enredo?
Solo sabes decir entonces, entonces.
¿Entonces?
Aquello a lo que considero
conocimiento carece de valor. ¿De qué sirve saber la dirección del viento y sus
componentes, adivinar la presencia de una flor antes de que la tapia permita
verla, distinguir la especie de los insectos por el sonido del vuelo, anunciar
quién se acerca por el callejón con solo oír cómo resuenan sus pasos, señalar
el sur en cualquier cruce de calles, afear al pianista las notas que ha errado
en el concierto? ¿De qué vale deslindar las medias verdades de las mentiras en
el discurso del embaucador si ya me consideran todos un pobre engañado?
Leo. Me gusta leer. Tiene algo de melodía interpretada en el piano. También de caricias sobre un cuerpo soñado. Cuando leo que el personaje de una novela roza con sus dedos los hombros desnudos de la amada son mis dedos los que acarician las palabras que evocan la espalda de la amada. Hay un punto en el que el tiempo de lo leído y el tiempo del lector se confunden. Se enredan. Y al leer no solo conozco, sino que actúo dentro de la historia que leo. Siento a través de la piel lo que experimenta quien lo ha escrito.
También me gusta escribir. Me imagino mis libretas llenas de garabatos. Sin embargo, cuando alguien me ve trabajar se sorprende siempre de las páginas en blanco, una tras otra, que voy dejando atrás. Disfruto con los chistes que inmediatamente se me ocurren para burlarme de la ingenuidad de los videntes. «Sí —les digo muy serio—, es una ventaja. No se tiene nunca miedo a la página en blanco». Qué incómodos les presiento. Y cuando me ven con la regleta y el punzón añado: «Y no me mancho los dedos nunca de tinta». Se ríen con cierto temor a reírse.
Escribir es una incisión. Aunque no pueda leerlos, me seducen los libros impresos en tipografía. Los antiguos. Cuando cada letra producía una hendidura en el papel. Una señal del paso de la escritura por su trama. Leerlos, creo, será como ir excavando con los ojos las palabras en la duna de la página. Así lo imagino. Los libros de ahora, sin embargo, no se distinguen en absoluto de las hojas en blanco de mis libretas. Idéntica lisura. A veces escribo sobre otras escrituras volátiles sin darme cuenta. Escribo, fijo una marca en la superficie del tiempo para que la transporte.
Leo. Me gusta leer. Tiene algo de melodía interpretada en el piano. También de caricias sobre un cuerpo soñado. Cuando leo que el personaje de una novela roza con sus dedos los hombros desnudos de la amada son mis dedos los que acarician las palabras que evocan la espalda de la amada. Hay un punto en el que el tiempo de lo leído y el tiempo del lector se confunden. Se enredan. Y al leer no solo conozco, sino que actúo dentro de la historia que leo. Siento a través de la piel lo que experimenta quien lo ha escrito.
También me gusta escribir. Me imagino mis libretas llenas de garabatos. Sin embargo, cuando alguien me ve trabajar se sorprende siempre de las páginas en blanco, una tras otra, que voy dejando atrás. Disfruto con los chistes que inmediatamente se me ocurren para burlarme de la ingenuidad de los videntes. «Sí —les digo muy serio—, es una ventaja. No se tiene nunca miedo a la página en blanco». Qué incómodos les presiento. Y cuando me ven con la regleta y el punzón añado: «Y no me mancho los dedos nunca de tinta». Se ríen con cierto temor a reírse.
Escribir es una incisión. Aunque no pueda leerlos, me seducen los libros impresos en tipografía. Los antiguos. Cuando cada letra producía una hendidura en el papel. Una señal del paso de la escritura por su trama. Leerlos, creo, será como ir excavando con los ojos las palabras en la duna de la página. Así lo imagino. Los libros de ahora, sin embargo, no se distinguen en absoluto de las hojas en blanco de mis libretas. Idéntica lisura. A veces escribo sobre otras escrituras volátiles sin darme cuenta. Escribo, fijo una marca en la superficie del tiempo para que la transporte.
He vuelto a soñar contigo,
madre.
¿Y cómo sabías que era yo?
Porque te he visto.
¿En el sueño?
Claro, ¿dónde iba a ser?
¿Y estaba guapa en tu sueño?
Siempre serás la más guapa.
¿Había ido a la peluquería antes
de aparecer por tu sueño?
Eso seguro, no te he visto nunca
despeinada.
Ni cuando me levanto.
Ni cuando te levantas.
¿Y estaba elegante en tu sueño?
Espectacular. Sobre una alfombra
roja.
¿Has soñado también la alfombra
roja?
Eso no lo recuerdo.
Creo que me estás engañando.
En absoluto. Eras tú. Tenías la
voz más dulce de cuantas conozco.
Me gusta soñar. También cuando duermo.
Los sueños desordenan. Desobedecen las normas de causa y efecto que tan
aburridas resultan. En un sueño uno no tropieza y se cae. A veces se cae sin
haber tropezado. El espacio se olvida de mostrar su vestido de esquinas y
obstáculos. Se desnuda para el durmiente. Cobra una realidad volátil. Está sin
estar. No aprisiona. Ni asusta. Tampoco el tiempo, que sencillamente no
aparece. No hay salas de espera en los sueños. Por eso los disfruto tanto. Las
voces surgen y se borran, los sonidos se insubordinan. Nada hace caso a la
materia.
Mi sueño favorito se parece a mí.
Quiero decir, lo conozco tanto como me conozco a mí, que nunca me he visto e
ignoro cómo es mi expresión, qué aspecto tiene mi piel, cómo me sienta el
flequillo medio tieso que tantas veces al día me recoloco. Tiene un nombre,
como yo, el sueño que prefiero. Y lo sé todo de él de tantas veces que lo he
soñado, aunque esté formado por dos palabras vacías, como mi rostro para mí. Ni
sé lo que es «pabellón» ni sé cómo destellan sus «dorados». Sin embargo
nombrarlo me emociona. Mi sueño.
[2015]