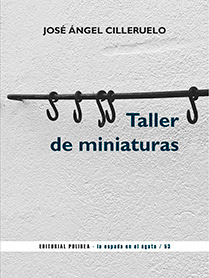El ilusionista se quita el sombrero de copa, lo enseña, nada por aquí, lo cubre con un paño. La varita lo acaricia y cuando retira el trapo no se ve salir un conejo. Ni una paloma. Si le da la vuelta al sombrero apenas resbalan hacia el suelo unas motitas blancas: «Caspa» —dice el mago de la cabeza afeitada—. Y, como nadie comenta nada, no le queda más remedio que continuar: «Antes se sentaba por ahí quien después descubría dónde está el truco, pero últimamente su butaca siempre está vacía, así que tendré que ser yo quien os lo cuente»:
Esta prosa, que escribo con cierta frecuencia y reparto en mínimos moldes de papel antes de meterla en el horno para que salga no un pastel, sino una bandeja de magdalenas, busca la proximidad con la experiencia en las antípodas del costumbrismo y, sobre todo, del periodismo. En el polo opuesto de la actualidad y de la sociología. Cada vez que abro la libreta pluma en mano recito: no hablaré de nada que se hable en los periódicos ni en la solapilla de las novelas contemporáneas. Sólo hablaré de la caspa que se desprende de mi comprensión alopécica del vivir.
Esta prosa, que escribo con cierta frecuencia y reparto en mínimos moldes de papel antes de meterla en el horno para que salga no un pastel, sino una bandeja de magdalenas, busca la proximidad con la experiencia en las antípodas del costumbrismo y, sobre todo, del periodismo. En el polo opuesto de la actualidad y de la sociología. Cada vez que abro la libreta pluma en mano recito: no hablaré de nada que se hable en los periódicos ni en la solapilla de las novelas contemporáneas. Sólo hablaré de la caspa que se desprende de mi comprensión alopécica del vivir.