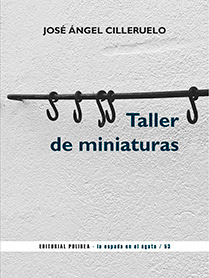Los dos soldados se quedaron al otro lado de la calle, al borde mismo del canal que les impedía situarse aún más lejos. Cuando abrí, el oficial esperaba ante la puerta y dijo un nombre, que no recuerdo. Me tendió un petate, al que me abracé. Al besarlo, mis labios se impregnaron con la arenilla que lo ensuciaba. Los tres permanecieron en silencio un buen rato, hasta que tuve fuerzas para agradecérselo. Dentro: camisetas, calzoncillos, una toalla, dos camisas, un pantalón, un monedero, hojas de papel doblado, una pluma y estos siete libros que desde entonces son mi única lectura.
Los dos soldados se quedaron al otro lado de la calle, al borde mismo del canal que les impedía situarse aún más lejos. Cuando abrí, el oficial esperaba ante la puerta y dijo un nombre, que no recuerdo. Me tendió un petate, al que me abracé. Al besarlo, mis labios se impregnaron con la arenilla que lo ensuciaba. Los tres permanecieron en silencio un buen rato, hasta que tuve fuerzas para agradecérselo. Dentro: camisetas, calzoncillos, una toalla, dos camisas, un pantalón, un monedero, hojas de papel doblado, una pluma y estos siete libros que desde entonces son mi única lectura.domingo, 19 de abril de 2009
De poëziealbum van een landschapschilder, en 7
 Los dos soldados se quedaron al otro lado de la calle, al borde mismo del canal que les impedía situarse aún más lejos. Cuando abrí, el oficial esperaba ante la puerta y dijo un nombre, que no recuerdo. Me tendió un petate, al que me abracé. Al besarlo, mis labios se impregnaron con la arenilla que lo ensuciaba. Los tres permanecieron en silencio un buen rato, hasta que tuve fuerzas para agradecérselo. Dentro: camisetas, calzoncillos, una toalla, dos camisas, un pantalón, un monedero, hojas de papel doblado, una pluma y estos siete libros que desde entonces son mi única lectura.
Los dos soldados se quedaron al otro lado de la calle, al borde mismo del canal que les impedía situarse aún más lejos. Cuando abrí, el oficial esperaba ante la puerta y dijo un nombre, que no recuerdo. Me tendió un petate, al que me abracé. Al besarlo, mis labios se impregnaron con la arenilla que lo ensuciaba. Los tres permanecieron en silencio un buen rato, hasta que tuve fuerzas para agradecérselo. Dentro: camisetas, calzoncillos, una toalla, dos camisas, un pantalón, un monedero, hojas de papel doblado, una pluma y estos siete libros que desde entonces son mi única lectura.