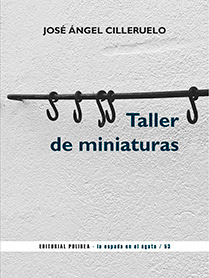(1)
Dickens ha estado de moda estos días. Cosas del centenario. Y al pensar en Dickens se cae en la tentación de comparar sus tiempos con estos e imaginarlo como un escritor en la red. Hay paralelismos curiosos, y otros opuestos. También entonces, como ahora, el beneficio que generaban los escritores se lo embolsaban otros. La diferencia, sin embargo, es que el genio sociológico de Dickens consiguió adaptar un sistema, el folletín, para asegurarse sus derechos económicos de autor, mientras que todos nuestros esfuerzos creativos únicamente aumentan la cuenta de resultados de telefónicas y operadores. Caminamos, está claro, en sentidos opuestos.
(2)
Con ser relevante, el económico es un paralelismo trivial. De Dickens se podría decir que su escritura folletinesca desmontaba algo e ideaba algo diferente. Ponía fin a la obra. La obra es la construcción que se anhela, se presenta y se recibe como definitiva, en cualquier género. La aspiración, desde la épica hasta los grandes libros religiosos, era la escritura de la obra. Y consolidó, Dickens, el sustituto de la obra: el libro. La intuición del libro es más antigua que Dickens, y resulta inherente a ciertas ideologías, como el erasmismo, recuérdese sólo Elogio de la locura o El lazarillo.
(3)
El libro, así concebido, es la construcción contingente de un texto para su época. Si la obra se estudia y memoriza, el libro sencillamente se lee. Dickens desmoronó la concepción de obra mediante el recurso del folletín, pero no se quedó ahí, el anhelo de lectura que creó fue esencial para consolidar la nueva idea de libro como artefacto que se lee, igual que el folletín, en el momento en el que se produce y abre paso solo al deseo de un nuevo libro. A diferencia de la obra, cuyo valor tendía a la duración, antes —como elaboración— y después.
(4)
¿Y nosotros? El término «obra» se relega a los deprimidos impresores de enciclopedias y a los viejos profesores de clásicas, que aún saben ubicar una palabra griega en un canto de la Ilíada. Nuestro mundo es el de los libros, y la escritura en la red, si de verdad lo es, ha de desmembrar su valor, como Dickens hizo con la obra. De hecho, con limitarse a tirar del hilo de la modernidad ya le sirve: el fragmento, el discurso sincopado, multigenérico e interrumpido era un canon ya antes de la red. La red le añade una condición: la inmediatez.
(5)
Mejor que compararnos con Dickens, aprender de él. Dickens consolidó la dinámica del libro. ¿Y la red? Las innovaciones de la red —su libertinaje, su inmediatez— parecen ahogarla. Sus apologistas sueñan con publicar sus escritos en libro, ¿no resulta una patética contradicción? Desmoronado el libro, la red se queda con la espuma de las olas que burbujean en la arena. El presente. Lo que motivaba sabe a poco, desgana. La red, como Dickens, ha de generar una dinámica cuyo motor restituya (también tecnológicamente) la memoria. Y lo haga desde la utopía: una memoria no centralizada, ni jerárquica, ni apriorística.
Dickens ha estado de moda estos días. Cosas del centenario. Y al pensar en Dickens se cae en la tentación de comparar sus tiempos con estos e imaginarlo como un escritor en la red. Hay paralelismos curiosos, y otros opuestos. También entonces, como ahora, el beneficio que generaban los escritores se lo embolsaban otros. La diferencia, sin embargo, es que el genio sociológico de Dickens consiguió adaptar un sistema, el folletín, para asegurarse sus derechos económicos de autor, mientras que todos nuestros esfuerzos creativos únicamente aumentan la cuenta de resultados de telefónicas y operadores. Caminamos, está claro, en sentidos opuestos.
(2)
Con ser relevante, el económico es un paralelismo trivial. De Dickens se podría decir que su escritura folletinesca desmontaba algo e ideaba algo diferente. Ponía fin a la obra. La obra es la construcción que se anhela, se presenta y se recibe como definitiva, en cualquier género. La aspiración, desde la épica hasta los grandes libros religiosos, era la escritura de la obra. Y consolidó, Dickens, el sustituto de la obra: el libro. La intuición del libro es más antigua que Dickens, y resulta inherente a ciertas ideologías, como el erasmismo, recuérdese sólo Elogio de la locura o El lazarillo.
(3)
El libro, así concebido, es la construcción contingente de un texto para su época. Si la obra se estudia y memoriza, el libro sencillamente se lee. Dickens desmoronó la concepción de obra mediante el recurso del folletín, pero no se quedó ahí, el anhelo de lectura que creó fue esencial para consolidar la nueva idea de libro como artefacto que se lee, igual que el folletín, en el momento en el que se produce y abre paso solo al deseo de un nuevo libro. A diferencia de la obra, cuyo valor tendía a la duración, antes —como elaboración— y después.
(4)
¿Y nosotros? El término «obra» se relega a los deprimidos impresores de enciclopedias y a los viejos profesores de clásicas, que aún saben ubicar una palabra griega en un canto de la Ilíada. Nuestro mundo es el de los libros, y la escritura en la red, si de verdad lo es, ha de desmembrar su valor, como Dickens hizo con la obra. De hecho, con limitarse a tirar del hilo de la modernidad ya le sirve: el fragmento, el discurso sincopado, multigenérico e interrumpido era un canon ya antes de la red. La red le añade una condición: la inmediatez.
(5)
Mejor que compararnos con Dickens, aprender de él. Dickens consolidó la dinámica del libro. ¿Y la red? Las innovaciones de la red —su libertinaje, su inmediatez— parecen ahogarla. Sus apologistas sueñan con publicar sus escritos en libro, ¿no resulta una patética contradicción? Desmoronado el libro, la red se queda con la espuma de las olas que burbujean en la arena. El presente. Lo que motivaba sabe a poco, desgana. La red, como Dickens, ha de generar una dinámica cuyo motor restituya (también tecnológicamente) la memoria. Y lo haga desde la utopía: una memoria no centralizada, ni jerárquica, ni apriorística.